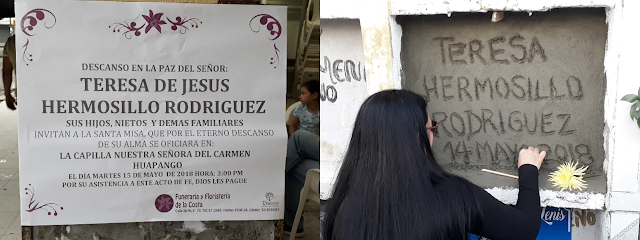“En Colombia, el Centro
queda en el centro
y además queda en lo
alto:
Colombia es lo que se ve desde
Monserrate”
 |
Delfín Grueso y Darío Henao.
Entrevista en La Palabra-Universidad del Valle, mayo 2022. |
Colombia vive una de las campañas electorales más
superficiales y truculentas que se haya vivido en mucho tiempo. En lugar de un
debate de ideas sobre gobernanza y futuro, en las expresiones públicas recogidas
por los medios de comunicación y las redes sociales predominan las frases
vacuas y efectistas, las salidas cantinflescas y el apabullamiento del
contrario con gritos altisonantes, embustes y descalificaciones; principalmente
desde el sector que ha dominado la escena política nacional en los últimos
veinte años, el cual se acostumbró a hacer y decir lo que le da la gana,
incluso si ello implica violar masivamente el ordenamiento jurídico del país.
La situación es muy grave. “Nuestra democracia está en
peligro”, advierte en su columna semanal, ayer, el prestigioso académico e
investigador Rodrigo Uprimny,
pues las elecciones de 2022, según su análisis, “parecen combinar los peores
rasgos” de las elecciones más tormentosas de los últimos tiempos, las de 1970 y
1990, “pues tenemos un gobierno parcializado, como en 1970, en un contexto de
violencia creciente, como en 1990”. Uprimny nos recuerda que, en las elecciones
de 1970, el presidente Carlos Lleras Restrepo se parcializó abiertamente a
favor del candidato Misael Pastrana y en contra del candidato Rojas Pinilla,
con las consecuencias ampliamente conocidas; tal como hoy lo hace impunemente el
presidente impuesto por el ubérrimo innombrable a favor de su impuesto sucesor
y en contra de quien considera una especie de enemigo natural. Uprimny rememora
también que las elecciones de 1990 se llevaron a cabo después de los
magnicidios “que cegaron la vida de tres candidatos presidenciales (Galán,
Jaramillo y Pizarro), a lo cual habría que sumar el exterminio en marcha de la
Unión Patriótica, las masacres en el campo y los atentados dinamiteros en las
ciudades”. “Pero al menos en 1990 el gobierno Barco se abstuvo de intervenir en
política y no mostró parcialidad hacia ningún candidato”, nos consuela el Doctor
Uprimny.
Como si no fuera suficientemente grave este escenario del
Estado y el gobierno al servicio de una candidatura a la que se le nota el
origen y la paternidad en su procacidad y pobreza verbal, e incluso en su
acento y en su desaliñada apariencia; como si no fuera suficientemente grave
esta creciente y maligna reedición intencional de todas las formas de violencia
posibles, luego del cumplimiento irrestricto de la promesa de hacer trizas la
paz; nos está tocando vivir en medio de un desmesurado y exacerbado ambiente de
racismo, caracterizado por ataques directos, hechos con alevosía, ruindad y
grosería, amén de ignorancia, por parte de todo tipo de gentes que, prevalidas de
su conexión con el poder y de su supuesta superioridad individual, y a falta de
argumentos para controvertir, recurren al insulto racista y a la exclusión por
motivos de clase, género y pertenencia territorial.
Herederos de la tradición ideológica excluyente que sustenta
en Colombia y en América la construcción de nación, estos agentes de la
desigualdad y del odio racial, territorial, de clase y de género, están
enraizados en un contexto histórico que nos identifica como país. Para ubicarnos
en dicho contexto de un modo sólido y fundamentado, en lugar de andar
respondiendo necedades, traemos en El Guarengue el atinado análisis de un
intelectual negro, profesor de una de las mejores universidades del país, el
Doctor Delfín Ignacio Grueso Vanegas,
entrevistado por el también prestigioso intelectual y profesor Darío Henao
Restrepo,
quienes en una charla sostenida a raíz de la publicación del artículo “Francia
Márquez, el espejo que desnuda a Colombia”, por parte del profesor Grueso,
desmenuzan con precisión y claridad los intríngulis del racismo histórico en
Colombia. Guiado por las preguntas y comentarios de su ilustre entrevistador,
el ilustre Doctor Grueso nos lleva de la mano por los caminos de la historia
nacional en los que se hunden las raíces de este racismo alborotado y mezquino,
desvergonzado y enfermizo, que añade al escenario electoral de la Colombia
presente una alta cuota adicional y antiética de violencia simbólica.
Esta
entrevista fue publicada originalmente en su versión audiovisual por el Periódico
Cultural La Palabra, de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle,
el 11 de mayo de 2022 y reproducida en YouTube.
En El Guarengue la transcribimos por el valor adicional que tiene su lectura. Bienvenidas/os a esta esclarecedora pieza histórica y
filosófica.
Julio César U. H.
************************************
Entrevista
de Darío Henao a Delfín Grueso
DARÍO
HENAO RESTREPO:
Hoy tenemos a un invitado muy importante para lo que está pasando en Colombia
en estos meses de debate electoral, de muchas controversias, de trabajo sucio y
de todo lo que desnuda a este país. Vamos a hablar con Delfín Ignacio Grueso,
un profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle, Doctor
en Filosofía Política, director de uno de los grupos más importantes de la
Facultad de Humanidades, el Grupo Praxis. Él ha escrito recientemente un ensayo
que se llama “Francia Márquez, el espejo que desnuda a Colombia”, que es un artículo de
fondo, que creo que amerita que reflexionemos sobre él, y habrá pues algunas
preguntas con relación a este tema y a otros que, por supuesto, tienen mucho
que ver con este… Empecemos por preguntarte: ¿en qué momento te surge esta
extraordinaria iniciativa de hacer esta reflexión, que yo considero una de las
más redondas y profundas que se ha hecho sobre este tema de lo que ha suscitado
la figura de Francia Márquez al ser escogida como candidata vicepresidencial de
Gustavo Petro?. Hay otras candidatas también de origen afro en otras banderías;
pero, ¿qué te ha suscitado a ti el escribir este ensayo?

DELFÍN
GRUESO VANEGAS: El
momento político colombiano es un momento muy álgido, como lo has dicho. Es una
campaña en la que se juegan muchas cosas y por lo tanto es una campaña en la
que se preveía, y ahora lo estamos viendo, la guerra sucia. Aún estamos a un
mes antes de la primera vuelta, la guerra sucia va a ser un protagonista. Y en
la guerra sucia, por el perfil de Francia Márquez, se ha echado mano de unas
reservas que están allí en el imaginario de nación: básicamente, el racismo
fuerte que entre nosotros sobrevive después de dos siglos de vida republicana,
la exclusión racial a los grupos étnicos y la exclusión regional a los
territorios. La exclusión de un centralismo soberbio, ensimismado y orgulloso,
y la misoginia, el clasismo, todo esto, convergen en una persona que se vuelve
objeto de una saña, de una virulencia en donde los malquerientes echan mano
cuando pueden de todo el reservorio, de todo ese acumulado de patriarcalismo, de
misoginia, de racismo, de desprecio por los territorios, de desprecio por la
provincia, por la tierra caliente, por todo lo que no es esta región andina,
este centralismo que nos ha gobernado durante siglos. Y en la semana previa al
momento en el que escribí el artículo, con la muy desafortunada comparación que
hace una cantante entre Francia Márquez y un simio, una virulencia que además
la cantante ha seguido mostrando, una saña muy fuerte que ha marcado el tono de
buena parte de esta campaña… Bueno, esa semana se puso sobre el tapete, pienso
yo, como nunca antes en la campaña y como casi nunca con esa franqueza
despectiva y virulenta, ese racismo contra esta mujer. Y yo creí el momento
oportuno para pensar ¿qué está pasando aquí? ¿qué se expresa en esa virulencia?
Porque hay otras mujeres y hay otros representantes afro, pero no han
despertado contra ellos ese nivel de sarcasmo, de virulencia, de desprecio. Por
supuesto, que también está el perfil de la persona; es decir, no se trata de
una persona urbana, de una persona de clase media, de una persona conectada con
los círculos de poder o de lo que sea, sino que se trata de una líder de un
territorio muy puntual en lucha contra proyectos de explotación minera, en
defensa de un río, en defensa de una comunidad…todo eso suma, suma para que se
convierta en un objeto privilegiado de desprecio.
DHR: Tú hablas, para iniciar el
artículo, colocas claramente qué es lo que se pone al desnudo con este proceso
que se está enfocando contra la figura y lo que representa Francia Márquez…
Hablamos del patriarcalismo, del centralismo, que ya lo has mencionado, un
racismo espantoso y un clasismo; con otra cosa que es mucho más grave, que hace
parte de lo que Alfonso Múnera llama el fracaso de la nación, el
desconocimiento de las regiones, un país que desconoce sus regiones, que
desconoce dijéramos la periferia… Hablemos un poco de este asunto, que
dijéramos es uno de los líos que Colombia no ha podido resolver. Yo en eso
comparto mucho lo que dice Alfonso, que esta es una nación que no se ha
terminado de construir, como debería ser…
DGV: En América, el proceso o la
relación Estado-Nación es inverso al que se da en Europa. Allá, supuestamente,
tampoco es tan cierto eso, las naciones preexisten a la creación de los
estados; y en América los estados se crean sin que haya nación, se les encarga
a los estados la tarea de crear nación. Y hay un fracaso a lo largo del
continente en relación con esto de cómo el Estado crea nación. Esto ocurre en
México y en Chile y en Uruguay y en Bolivia y en Ecuador. En todas partes está
el racismo, en todas partes está el conflicto entre el centro y la periferia,
en toda parte se han perpetuado estructuras coloniales. Pero, en Colombia,
hemos vivido eso con ciertas particularidades. Por eso es que se dan cosas que
no se dan en el resto del continente; y una de ellas es la inequidad social, la
concentración de la riqueza, la concentración de la propiedad de la tierra… Y
también en Colombia la tensión Centro-Periferia, que se da en todas partes. En
algunas partes, el centro queda en la costa, como en Argentina o como en Perú;
en otras partes, el centro queda en el centro, como ocurre en México o en
Colombia. Pero, aquí hay una variable muy importante, ya que mencionas a
Múnera, que es: el Centro queda en el centro y además queda en lo alto. La
altitud es una variable que no se da en otras partes, de pronto en Bolivia un
poco; pero hay un imaginario que Múnera muy bien señala, que comienza con El
sabio Caldas: la idea de que la cultura, la civilización y la decencia,
comienza en las alturas y que las zonas bajas son zonas donde no puede haber
cultura. Entonces, más que un olvido de la provincia, que eso se da en toda
América Latina, aquí hay es algo mucho más grave que el olvido, más grave que
la invisibilización, y es una voluntad de exclusión, es decir, es algo
intencional, algo expresado con formato científico, y es una mutación simbólica
de la patria. Recuerda lo que entendíamos hace cuarenta, cincuenta, ochenta
años, por música colombiana… ¿Qué es la música de Colombia? Es la música
andina. Ahí no cabe nada que sea de los valles interandinos, ni de las dos
costas, y menos aún la Orinoquía y la Amazonía. Entonces, aquí se ha amputado
el territorio nacional en contra de las dos costas, en contra de los valles
interandinos y en contra de la Amazonía y la Orinoquía. Ese centralismo
mezclado con altitud es un rasgo muy importante de Colombia. Las tierras
calientes no hacen parte del imaginario de Nación, hay una exclusión
territorial, que además han sido los espacios territoriales en los cuales la
guerra y el conflicto se han dado siempre; es decir, las guerras del siglo XIX
y el siglo XX han corrido la frontera de esa patria imaginaria, porque las
guerras se dan de preferencia en la región más allá de la tierra de la patria
colombiana, que es la patria que se ve desde Monserrate. Por eso, yo traigo a
colación a Miguel Antonio Caro. Yo combino un poco al Sabio Caldas y Miguel
Antonio Caro con ese centralismo que muestra que Colombia es lo que se ve desde
Monserrate. Lo demás no existe, es tierra de negros, es tierra de indios, es
tierra de víboras, es tierra de zancudos, es tierra caliente, y eso no es parte
de la patria decente, ¿no? Tú recuerdas, por ejemplo, cuando García Márquez va
a recibir el Premio Nobel a Estocolmo y lleva una cantidad de vallenatos y
cosas de cumbia, y la gente decente dice: cómo van a hacer el oso a Estocolmo,
a Europa, a mostrar esa cantidad de negros y de corronchos… Esa es Colombia.
Esa es la Colombia que está negando a esa Colombia que se llama ahora la
Colombia profunda. Y eso vuelve y se expresa ahora con lo de Francia Márquez:
la forma como se habla allá, los valores que hay allá, eso hay que
desconocerlo, porque eso no es parte de la Colombia decente que se quiere
mostrar, del imaginario de Nación que nuestras élites quieren construir.
DHR: Se acaba de publicar este libro
del Profesor Luis Carlos Castillo: “Natanael Díaz, un poeta en los laberintos
de la política”. Manuel Zapata lo consideraba uno de los grandes iniciadores de
la reivindicación de la negritud en Colombia. Fue un parlamentario, fue un
líder, un gran luchador y estuvo en los movimientos de la época progresistas en
su momento; lástima que haya muerto tan joven. Pero, te digo esto es porque
esta región que hoy se encarna en una figura como la de Francia Márquez pues ya
tiene un antecedente en figuras como la de Natanael Díaz, para que hagamos la
conexión, y por qué es tan importante esto que ya ha pasado y que vuelve y se
pone en escena con la figura de Francia Márquez.
 |
| La Palabra. Univalle 2022. |
DGV: Es una oportunidad buena para revisar la Historia oficial del país. En
un debate de vicepresidentes, el candidato a la vicepresidencia de Ingrid
Betancur, que es un coronel, le dice a Francia Márquez: a ustedes les dio la
libertad José Hilario López. Eso es lo que la historia patria dice: los negros
tienen que estar agradecidos por la forma como un presidente liberal les ha dado
la libertad. Claro, eso desconoce la participación de los negros macheteros del
Cauca en la revolución del medio siglo del XIX. A ellos nadie les regaló nada.
Esta región del Palo y de lo que ahora se llama Puerto Tejada, esta región del Norte
del Cauca: Quintero, Villarrica, Gualí, esta región, eran regiones
fundamentalmente de negros cimarrones. A diferencia de los negros de la Costa
Pacífica, de Guapi, Timbiquí y Tumaco, la historia de la lucha en el Norte del
Cauca es diferente; incluso, toma en cuenta que, si bien mis ancestros vienen
de la Costa Pacífica, de Barbacoas y de Tumaco, los que somos Grueso, los que
somos Arboleda, los que somos López y Ortiz en la Costa Pacífica, Mosquera,
tenemos el apellido de los amos. En el Norte del Cauca, los que son Mina, Posú,
Balanta, Lucumí, Carabalí, son etnias africanas. Es una diferencia importante
entre ser negro del Litoral y ser negro del Norte del Cauca. Y eso va ligado a
la historia de la resistencia palenquera y cimarrona del Norte del Cauca.
Hilario López, pero, sobre todo Tomás Cipriano de Mosquera y José María Obando,
hacen sus guerras del siglo XIX en buena parte con negros del Norte del Cauca; incluso,
Tomás Cipriano de Mosquera tiene un hijo negro, que muere en batalla. Los
negros tomaron las armas por su libertad. Eso se olvida. No fue ningún regalo.
Y los negros continúan en lucha. Francia Márquez sigue luchando todavía por el
río Ovejas, por su región, por su comunidad. Y en la mitad están estos negros
como, por ejemplo, Natanael Díaz o Sabas Casarán. Cualquiera que sea del norte
caucano le preguntas quién fue Sabas Casarán y tú ves por ejemplo en la
violencia de los años 50 y 60 la lucha por la tierra, la lucha contra la
concentración de la tierra que luego hacen los ingenios, la lucha por la defensa
del minifundio del norte del Cauca. Puerto Tejada, por ejemplo, era un
municipio cacaotero y había una estructura de minifundio en todo el Norte del
Cauca, que se fue destruyendo por el monopolio de la caña del azúcar. Entonces
hay una tradición de lucha. Estos negros han luchado por su cultura, por su
tierra, por su región, por su comunidad, por su territorio. Entonces eso no es
nuevo, solo que ahora aparece en el escenario nacional, pero la historia patria
lo ha negado. En el Norte del Cauca los negros lucharon por su libertad quizás
más que los negros de la Costa Pacífica, y esa tradición se sigue recogiendo en
Francia Márquez.
La otra
lucha, la lucha indígena, tiene otra historia también y tiene mucho que ver con
la soberbia, el desprecio racial de las familias payanesas, que era al fin y al
cabo la ciudad más próspera, más poderosa de la Colonia, donde había una
concentración de riqueza increíble. Comparada con Bogotá, que era una ciudad
más bien pobre, Popayán era un lugar muy, muy importante, y ahí se perpetuó; no
en vano sacaron siete presidentes después y no en vano las guerras que
desangraron a este país en el siglo XIX eran guerras entre parientes de una
misma calle de Popayán, entre familias payanesas, y eso marcó la historia del
país. Y en relación con las comunidades indígenas, hay toda una historia de
lucha, de resistencia, en el Cauca, como en ninguna otra parte de Colombia. Yo
creo que ni los embera ni los wayú, ni en ninguna otra parte de Colombia la
lucha indígena ha tenido la trascendencia, la envergadura, la historia que
tiene la lucha indígena caucana.
Entonces,
claro, no es gratuito que esta mujer venga de allá. Entre otras luchas
campesinas, la larga tradición de lucha negra y la larga tradición de lucha
indígena, el Cauca era y sigue siendo un laboratorio. Desde cuando era el Gran
Cauca hasta ahora sigue siendo algo que refleja mucho este país. La exclusión,
el desprecio y la tensión permanente en la relación con la tierra y con la
cultura está allí. Yo veo en Francia Márquez un fenómeno que vuelve y expresa
ahora en la segunda década del siglo XXI unas tensiones que vienen del medio
siglo XIX. Están en lo mismo, en las luchas.
 |
| Norte del Cauca y Sabas Casarán. La Palabra, Univalle 2022. |
DHR: Bueno, hay algo en lo que que tú
llamas mucho la atención, en temas como el del racismo, lo que exige en los
imaginarios, en las costumbres, en el lenguaje, en el día a día, que no acepta
esa otredad distinta, esa diversidad que es y sigue siendo excluida y que vale
pena pues que enfaticemos y hagamos conciencia a nuestra población, a nuestra
ciudadanía, sobre lo problemático que sigue siendo eso en nuestro país, los
imaginarios, las costumbres… Eso hasta en los chistes del día a día eso se
sigue sintiendo.
DGV: Sí, el racismo está vivo. Bueno,
está vivo en muchas partes. Está vivo en Estados Unidos. Fíjate, por ejemplo,
el gobierno de Trump y lo que ha seguido después del gobierno de Trump, es el
resentimiento de la población blanca, y sobre todo de los supremacistas
blancos, el resentimiento por el gobierno de Obama. Ellos no están dispuestos a
soportar otro negro en el poder. Y se pensaba que el gobierno de Obama iba a
cauterizar heridas viejas e iba a dejar atrás el racismo, y parece que no, que
está más vivo que nunca. El racismo ha vuelto en los Estados Unidos y está en
toda América Latina. En este momento, en Chile hay un conflicto muy poderoso
con los mapuches, de nuevo. Es decir, la gente no se soporta, un país que es
orgullosamente europeizante, un país que se propuso exterminar, como también se
propuso hacerlo Uruguay y Argentina… en el cono sur el único país que triunfó
en ese propósito fue Uruguay, exterminó por completo a los charrúas; pero,
Argentina no pudo exterminar por completo a los indígenas, aunque hubo guerras
contra los indígenas. Si tú lees la poesía de Borges a sus abuelos, esas guerras
del desierto son exterminio de indígenas, como en los Estados Unidos. Y en
Chile también con los mapuches. Entonces, esas tensiones están allí, volviendo…
Bueno, y el resto de América Andina… Perú, Ecuador, Bolivia y también Colombia.
Por ejemplo, en relación con estas políticas argentinas de exterminio del
indígena y la importación de sangre nueva, eso ya está con el origen mismo de
la historia argentina, con [Domingo Faustino] Sarmiento, con sus dilemas
“civilización o barbarie” y fueron relativamente exitosos en exterminar al
indio y al negro. Borges decía con orgullo que en Argentina no hay negros,
cuando se acabó la esclavitud los tiramos al mar o los tiramos a Brasil.
Argentina tuvo ese proyecto y lo logró. Pero, Colombia nunca tuvo una política de
estado racista; pero, el racismo es muy fuerte en Colombia. Aquí nunca hubo
políticas eugenésicas, en otras partes sí las hubo. Sin embargo, no hay que
olvidar el momento “científico”, que a Colombia llegó tarde; porque en Colombia
el positivismo no tuvo la historia que tiene en México o en Argentina o en el
resto de América Latina, o en Cuba, por ejemplo. Aquí en buena parte hubo otro
tipo de exclusión. Pero, en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, hay un
momento en que los médicos, los intelectuales de ambos partidos, comienzan a
darle formato científico al racismo, y eso es importante no olvidarlo. El
debate de las razas en Colombia, que se da entre 1908 y 1940, en el que
intervienen intelectuales de ambos partidos y donde se trata de leer en clave científica
por qué somos tan atrasados y la respuesta es: siempre cae la culpa sobre el
negro, sobre el indio, sobre el mulato. Tipos como Laureano Gómez caen todos en
esa cosa. Y eso es importante porque eso
le dio un refuerzo “científico”, entre comillas, al racismo, que hoy en día no
se sostiene. Después de la segunda guerra mundial, nadie se atreve a decir eso;
pero, el racismo está allí, eso le dio un refuerzo en Colombia muy importante.
Y vuelve, tú ves: a una mujer le dicen que es un simio.
DHR: Vamos a hablar un poco de lo que
sigue circulando entre nosotros, que son los estereotipos: el costeño perezoso,
el indio ladino, el pastuso bruto…, todas estas cosas que existen entre
nosotros, que son producto de ese lastre del cual comenzamos a librarnos, pero
que, en casos como este, vuelven a patalear, vuelven a colear, y que tú, como
un pensador de la política, nos digas ante eso qué hacer…
DGV: Hay que profundizar en nuestro
imaginario, hay que profundizar en nuestra historia, hay que revisar el
lenguaje, hay que plantear el debate, hay que tematizar lo que se oculta, hay
que -incluso- revisa el humor, revisar el lenguaje, porque excluimos de muchas
formas y a veces inconscientemente. Somos machistas y somos racistas y somos
clasistas de maneras que no tenemos conciencia de que lo somos. Fíjate nosotros
cómo… cualquier extranjero que llega a Colombia y nos oye hablar de estratos,
estrato 5, estrato 6, ellos dicen: esta gente es tan… ha naturalizado un
lenguaje excluyente. Uno dice: yo vivo en el estrato 6 o en el estrato 4, y
cualquier extranjero le dice: qué odioso que un pueblo haya aceptado esa
clasificación, la que nos divide por clases, la que nos divide por raza, la que
nos divide por ingresos. Eso hay que tematizarlo. Hay cosas que el ojo de un
foráneo puede ver y aquí no lo vemos, no somos conscientes de eso… Entonces,
hay que verbalizar, hay que tematizar, hay que visibilizar, y en eso puede
ayudar mucho la Academia, los sociólogos, los historiadores, los antropólogos,
ayudarnos a tomar conciencia de cuán excluyentes somos, de cuán soberbios somos
en la relación con el otro. En Colombia hemos tenido un momento muy importante,
un momento jurídico-político que fue la reforma del 91 que un poco sacudió ese
imaginario de nación que nos heredó Miguel Antonio Caro, que es muy bogotano,
muy católico, muy blanco, muy excluyente; se logró un reconocimiento
constitucional de que somos un país poliétnico y multicultural; pero, ese
reconocimiento todavía está en el papel. Se han logrado avances, claro, en lo
político, en lo jurídico, en lo educativo; pero, todavía tenemos mucho por
hacer. Y este fenómeno de Francia Márquez pone sobre el tapete, a propósito de
lo político, cuánto todavía tenemos pendiente en materia de la inclusión en el
proceso inacabado de construcción de nación. Estamos allí muy crudos y es
necesario tomar conciencia. Estos terremotos deben sacudir un poco nuestro
imaginario de nación, pensar otra vez qué somos como país, no solamente la
Selección Colombia. Aquí hay una cosa muy importante que tenemos que revisar:
la composición étnica, cultural, religiosa, social de este país, que ha sufrido
una amputación que sigue siendo poderosa.