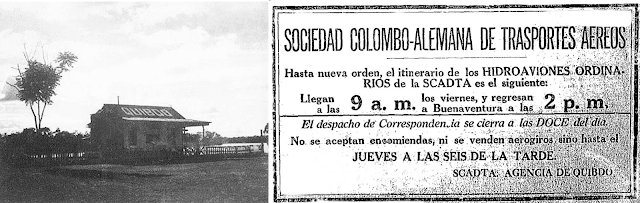-4 relatos de Manuel Zapata Olivella-
Entre 1943 y 1947, cuando le faltaba
poco para su grado como Médico en la Universidad Nacional de Colombia, Manuel
Zapata Olivella emprendió uno de sus vagamundajes más extensos,
prolíficos y aventureros, el cual lo condujo a Centroamérica y México, hasta la
frontera con Estados Unidos, luego de una expedición que cubrió regiones entonces
ignotas de Colombia, como Buenaventura urbana y rural, y el Pacífico chocoano, incluyendo
una travesía desde Nuquí, en busca del río San Juan para llegar hasta Istmina y
de allí seguir a Quibdó, desde donde partiría en un vapor hasta Cartagena, detrás
de cuyas murallas, en palabras del propio autonombrado vagabundo, “el hogar
paterno me esperaba para que rindiera cuentas por mi vagabundaje”.
Manuel Zapata Olivella narró -con
el alma en la mano- el conjunto de esta aventura en un libro de relatos de
viaje titulado Pasión vagabunda, originalmente publicado en 1949 y reeditado
en el 2020,
como parte de la conmemoración del Año Manuel Zapata Olivella, declarado por el
Ministerio de Cultura, en homenaje al centenario de su nacimiento. El
Guarengue ofrece a sus lectores cuatro relatos de Pasión Vagabunda que
dan cuenta del paso de este insigne ser por tierras pacíficas y chocoanas,
como parte de su periplo vital, de aquella aventura material y espiritual de un
Zapata Olivella que entonces buscaba en la vagamundería algo de sentido para
sus profundas desazones y sus tormentos ontológicos, que desembocarían en su
Changó El gran putas.
Su exigua estadía en
Buenaventura, incluyendo el hambre, la dormida en la banca de un parque y su
sorpresivo nombramiento como médico de Nuquí están narrados en Tras las
huellas del difunto, en donde -de modo vívido y conmovedor- Zapata Olivella
nos muestra la precariedad de la vida de un puñado de hombres y mujeres tan
cotidianamente cercanos a la muerte que ni la ciencia médica puede auxiliarlos,
pues “la enfermedad era superior al médico… [y] …nada podría hacer un Pasteur o
un Koch con los implementos de que disponía y sin medicinas”.
En Oro y miseria, Zapata
Olivella relata su intensa navegación en búsqueda del río San Juan, desde Nuquí,
y su llegada a Istmina, en donde contrasta la abundancia de “las grandes
compañías mineras norteamericanas” con “la explotación, la esclavitud y el
hambre de los mineros”.
Allí, en Istmina, nuevamente el
azar juega a favor del vagabundo Zapata Olivella, esta vez para situarlo como
médico en el Hospital Eduardo Santos y como su director por dos días, gracias al
doctor Abel Ballesteros, el médico de planta, quien, procedente de Bogotá, “cuando
supo que necesitaban a un voluntario para enfrentarse a las selvas chocoanas,
ya no en calidad de médico, sino como misionero abnegado, aceptó el cargo que
todos rechazaban”. Este episodio está narrado en El cirujano de los negros.
Finalmente, en Retorno al
hogar, Manuel Zapata Olivella relata su arribo a Quibdó, desde Istmina, su
encuentro con los eternos aguaceros y con la vastedad imponente y apacible del
Atrato, donde “los mismos panoramas hermosos, la misma afluencia de gente de
color, las mismas enfermedades y la misma miseria herían mis pupilas asombradas”. Relata, igualmente, su viaje de regreso a Cartagena.
JCUH
********************************************************
Tras la huella del difunto
Manuel Zapata Olivella
Tres amigos que ya no me abandonarían me espolearon esa
noche: el hambre, el frío y las lluvias. Cuando toda posibilidad de escape
hacia el mar fue imposible, regresé la vista atrás, sobre el pequeño poblado
que no había visto en mi carrera hacia el muelle. Buenaventura es una ciudad alegre,
matizada de colores, sol y agua. En torno a la bahía las casas de los ricos y
las oficinas públicas; más allá, sobre una pequeña colina, se aglomeran en
desorden las viviendas humildes, a veces de barro, otras de madera. Instintivamente
dirigí mis pasos sobre la barriada pobre, de cuyo seno brotaba el sonsonete de
un tamboreo.
Noche negra, fiesta de abolengo africano que, olvidada de la
historia, florecía en ancestros telúricos. Los cultivadores del plátano, del
arroz y la caña, los negros del Pacífico, se habían reunido ese sábado para bailar
el “currulao”. Los instrumentos, la danza y los bailarines tenían las huellas
africanas. Una marimba de madera, dos tambores, uno pequeño que se permitía un
parloteo, y otro grande, casi con un metro de diámetro, de piel dura, que
mantenía el ritmo monótono del baile. En torno a esta orquesta primitiva
circulaban los cantores, hombres y mujeres, atormentados por la atracción del
canto que los emborrachaba como la luz del escarabajo.
Traté de confundirme con aquellos hermanos, pero mis pies no
pudieron trenzar el ritmo, en apariencia fácil, de los bailarines. Muchos de
ellos se reían de mi testarudez, pero otros, los ancianos, me miraban con
cierta desconfianza, celosos de sus ritmos ante los extraños. La baraúnda se
celebraba debajo de un techo de zinc en un inmenso corredor con pretensiones de
mercado. En torno a la gente que libaba alcohol con desesperación, menudeaban
los puestos de comida en donde se fritaba el pescado apetitoso, los chorizos y
la carne salada. El hambre un poco adormecida por la emoción del baile, se
despertó al golpe de la brisa preñada de marisco. Me acerqué a los comensales
en espera de una posta de pescado obsequiada o de cualquier otro presente; pero
aquellos hombres comían, hablaban y gesticulaban haciendo caso omiso de mis miradas,
insistentes y alucinadas, como las de los perros que se escurrían por entre mis
piernas.
Cansado por el largo viaje y acosado por el sueño, me alejé
de la barriada en fiesta en busca de un parque. Sobre el primer escaño estiré mis
músculos con la esperanza de soñar con un banquete sanchopancesco. En la
madrugada el frío comenzó a aterirme y con dificultad me movía en la escasa
superficie de la banca, dura y fría a la vez. El cielo se preñó de nubarrones y
una ventisca venida del mar remojó mis ropas. En otras circunstancias hubiera
huido con tiempo del aguacero que se insinuaba, pero sólo lo hice cuando la
lluvia abundante anegó el parque y alrededores. Corrí hasta las oficinas del
correo y en el umbral volví a estirar mi anatomía.
Los primeros peatones me despertaron. El día era
esplendoroso, perfumado por la brisa del mar. Una sola obsesión perturbaba mi
mente: comer. Las horas fueron pasando sin el manjar apetecido y, ya entrada la
noche, me dispuse a pasar otro banquete en sueños. La misma hambre me impedía
pensar sobre mi destino. Atropelladamente me circundaban las ideas de viajes
fantásticos como los de Simbad, pero todos ellos se suicidaban sin el hechizo
oriental. Esa noche llegué a una conclusión: visitaría la Dirección de Higiene.
A la mañana siguiente penetré hasta el despacho del director
y me identifiqué como estudiante de la Universidad Nacional. Para excusar mi
mal pergenio, inventé no sé qué historia, pero lo cierto fue que el facultativo
me acogió con muestras de gran entusiasmo, cosa que vine a explicarme más
tarde. Me presentó a otros colegas, uno de los cuales se creía un sabio
olvidado por la injusticia de los hombres. Este último me llevó a su
laboratorio, en donde me mostró algunas placas microscópicas de sus supuestos
grandes descubrimientos.
Al día siguiente asistí a un funeral inesperado. Todo el
mundo en la Dirección de Higiene vestía de blanco riguroso y de corbatas
negras. Después marchamos en un carro hasta el puerto, en donde sin pompa ni
gloria, descendieron el cadáver de un médico, víctima de no sé qué enfermedad,
en ejercicio de su profesión. Cuando dejamos en buena paz al colega, el
Director me sorprendió con esta buena nueva:
—Mi querido doctor, usted es un hombre afortunado. Ayer no
sabía cómo ayudarlo, pero ahora creo que puede reemplazar al difunto.
Acepté sin vacilaciones y esa misma tarde partía hacia la
costa del Chocó a un punto perdido en la selva, llamado Nuquí. La gasolinera se
desprendió rápidamente del puerto, sin que aún supiera yo a qué aventura me
enfrentaba. Después de veinte horas de camino, siempre bordeando el panorama de
arrecifes en donde las olas se estrellaban con enjundia salvaje, entramos a una
pequeña bahía adornada de cocoteros. Toda la población corrió a recibirnos: un
puñado de hombres famélicos, desarrapados y sombríos.
—¿Usted es el nuevo doctor?
—El otro se murió de fiebre porque era blanco. Pero usted
resistirá lo mesmo que nojotros.
—Allí, doctor, al pie de la quebrada está su casa.
Yo respondía con una sonrisa imborrable, única. La
gasolinera se alejó y cuando la vi perderse en el horizonte marino, comencé a
darme cuenta de la situación en que quedaba. Todas las personas me saludaban
con muestras de simpatía desde las puertas de sus casas. Noté que los adultos
se movían con pereza; parecían fantasmas clavados en la tierra. Después supe que
eran pianosos, reumáticos, palúdicos y parasitados, que vivían merced a esa
obstinación de la raza negra queriendo sobrevivir al trópico.
La casa de mi antecesor era de madera, desmantelada por las
lluvias y las tormentas. Pude ver arrinconadas muchas botellas de ron vacías, revueltas
con muestras de medicina, algodón y ampolletas. El olor del lugar me era
conocido. Di varios pasos y recorrí con ellos los estrechos límites; me acerqué
al botiquín y lo hallé vacío, busqué inútilmente un microscopio, pregunté por
una jeringa al encargado de la casa, solicité agua, pedí jabón. Allí no había
nada y mucho menos un botiquín médico. No obstante, esa noche soñé despierto el
sueño más bello de mi vida. Ya que el destino lo quería, sería un nuevo
Livingston en aquella aldea. Con paciencia y abnegación me convertiría en el
apóstol de aquellos negros enfermos, abatidos por la inclemencia y el abandono.
A la mañana siguiente di comienzo a mis tareas, limpiando la
casa y recibiendo a la mayor parte de la población de Nuquí. En un libro
manchado que sirviera para cuentas, fui apuntando los nombres de los enfermos y
en frente, su mal. ¿Estaba seguro de mis diagnósticos? No. ¿Qué importaba eso?
Entonces supe cuánto desatino tenían mis profesores, que, convertidos en
fiscales, acosaban a los alumnos para sorprenderlos en la primera falla, la más
minúscula, al recitar las características de una enfermedad. Repito que nada de
eso importaba. Allí estaban Diego López, Juan Marroquín, Eustasia Mosquera y
otros, todos pianosos, todos palúdicos, todos reumáticos, todos con el hígado
agrandado, todos con el bazo gigante, todos con diarreas, todos con hambre.
¿Para qué servía un diagnóstico? Lo esencial era tener un poquito de valor y de
sentido común, que desgraciadamente, y aún no me lo perdono, no tuve frente a
tales desgraciados.
Con los primeros muertos me sentí vencido. La enfermedad era superior al médico. Desde luego que nada
podría hacer un Pasteur o un Koch con los implementos de que disponía y sin
medicinas. Pero confieso que más que la impotencia, el gusano del
vagabundaje carcomía la abnegación por redimir a mis hermanos. Una noche,
atormentado por la fiebre o la alucinación, registré entre las botellas de mi
antecesor en busca de un trago de aguardiente. Mientras reparaba a la luz de la
lámpara cada una de las botellas vacías, comprendí cuál había sido la enfermedad
del heroico médico, abandonado en tales soledades. La impaciencia, la
conciencia de no poder enfrentarse al mal, tal vez un fracaso operatorio o un
pinchazo de mosquito, lo llevaron hasta allí, hasta el aguardiente, en busca de
un alivio transitorio que, a fin de cuentas, se convirtió en definitivo.
 |
Manuel Zapata Olivella en su época de estudiante
de Medicina en la Universidad Nacional
de Colombia. Foto con dedicatoria para su madre.
Tomada de: MZO Abridor de Caminos. https://manuelzapataolivella.co/galeria-mzo/
|
Quince días después, en la visita periódica que hacía la
gasolinera a las poblaciones costaneras, presenté mi renuncia ante el capitán.
Se mostró asombrado, no de la renuncia, si no de mi
resolución de quedarme.
—¿Qué piensa usted hacer?
—No sé exactamente. Pero me quedo.
Sí lo sabía, pero no quise desnudarme en confesiones. Ya
bastante tenía con los consejos de algunos ancianos en la aldea que me pidieron
desistiera de mis planes, pues consideraban que era empresa de nativos, no de
civilizados. Esa misma mañana me puse en marcha. Junto con dos de los más
robustos mozos, emprendimos la jornada a lo largo de la costa y a través de la
selva para alcanzar las márgenes del San Juan.
Me sentía capaz de rivalizar con un Bolívar o un Ulises.
Cruzar la selva chocoana para caer al istmo, era en mi mente afiebrada, una
minúscula odisea. Cargado de provisiones y sin otra arma que el profundo
conocimiento que mis guías tenían de la región, fuimos andando por el invisible
camino de la selva. ¡Cómo olvidar tantas emociones! La naturaleza bravía,
mostrando sus colmillos de barro, sus ojos de clorofila, sus cabelleras de
lluvias sin fin y su cuerpo moreno, invisible, pero presente en cada paso.
Confieso que ante la belleza del espectáculo, bajo la impudicia del agua y el
paisaje, me sentí muy lejos del tigre, de la serpiente y del tapir que tanto
mencionaran para amedrantarme. Dos días de camino y una noche de descanso en
una aldea de los indios cilanes, perdidos entre la maraña de bejucos y las
caravanas de corozos, me condujeron al San Juan. Luego en canoas fui
ascendiendo hasta Istmina, población cuyo nombre recuerda el canal que abrió en
sus inmediaciones un cura para unir a los dos océanos. Ubicada en el estrecho
istmo que separa las cabeceras de los ríos San Juan y Atrato, que corren en sentido
contrario, el primero hacia el Pacífico y el otro hacia el Atlántico, esta zona
del Chocó ha sido la más traficada desde los tiempos de la conquista
española. Hoy puede verse en ella lo característico de la región: por un lado, las grandes compañías mineras norteamericanas, dragando los
ríos y afluentes en busca de los metales preciosos que abundan en su cieno y
por otro la explotación, la esclavitud y el hambre de los mineros que no
alcanzan a cubrir con el mezquino salario el pago de su manutención ni las
medicinas para curarse de los males endémicos.
El pian, como he dicho, hace estragos en toda la población.
Aquí como en ninguna otra parte de Colombia, los hombres sufren de deformación
de los huesos, los dolores lacerantes, las úlceras o pianomas abiertos que a la
vez que hacen sufrir son foco de contagio. Por otra parte, los parásitos, el paludismo
y el reumatismo que adquieren a la orilla de los ríos, sacando el oro y el
platino en batehuela, completan el cuadro ignominioso de su esclavitud. Viven
nadando en oro, pero este no les sirve ni para alimentarse, manteniéndose de
plátanos y queso en una región donde la carne es un lujo.
Cuando llegué al Chocó, las compañías mineras, apoyadas por
la Institución Rockefeller, pregonaban una batida general contra el pian y el paludismo.
No pasaba de ser una farsa; el bismuto y la metoquina, aun cuando llegaran por
toneladas, no podían aniquilar tales padecimientos, hijos del bajo nivel de
vida a que se esclaviza el minero. Ya podían llevar los pesados fardos de
medicinas, que los pianosos y palúdicos se multiplicarían con su ritmo
ascendente, aniquilador. Afortunadamente para mí, en Istmina, estuve lejos de
aquella asquerosa máscara que ennoblecía a las compañías norteamericanas ante
los ojos de la nación.
Al enterarme de que había en el lugar un hospital del
gobierno colombiano, me dirigí a él con la esperanza de hallar alojamiento. Más
que eso encontré comprensión, trabajo y humildad. Al frente del Hospital "Eduardo
Santos", estaba el doctor Abel Ballesteros,
desde hacía cuatro años, desde su fundación. Para él no fue necesario que
mostrara mi carnet de estudiante de medicina. A su vez había huido de la
capital, en donde las envidias e intrigas profesionales le cerraban las puertas
de las salas de cirugía. Cuando supo que necesitaban a
un voluntario para enfrentarse a las selvas chocoanas, ya no en calidad de
médico, sino como misionero abnegado, aceptó el cargo que todos rechazaban.
—Cuando salí de Bogotá, me dijo, todos mis enemigos se
alegraron. Sabían que no volvería con vida, o por lo menos, con una
esplenomegalia.
Dispuesto a triunfar, el joven cirujano se dedicó con
estoicismo a la profesión.
No contaba entonces la región con el hospital que había yo encontrado
y en aquel medio bárbaro se dedicó a practicar la más primitiva cirugía. A
media noche, bajo los aguaceros, de a pie por sendas infectadas de víboras,
llevaba el alivio de su ciencia a los negros refugiados en la selva.
Muchos años después el gobierno se decidió a fundar el
hospital, y para el cirujano comenzó una nueva odisea, enseñando a enfermeras, convenciendo
a los nativos de la necesidad de las operaciones, hasta que la sala de cirugía
fue ocupada diariamente. Úteros, próstatas, riñones y estómagos; las más
arriesgadas intervenciones fueron practicadas allí, en mitad de la selva, sin
más recursos que mucha higiene y gran valor.
“Para esta gente soy algo más que un médico”, me dijo un
día. Bastaba ver la cara que ponían sus enfermos para comprender que estaba en
lo cierto. Ante este hombre me fue fácil confesarme. Le hablé de mis ambiciones
literarias, de mi desaliento en la patria, de la fiebre de vagabundaje y otras cosas
que él supo comprender. Antes de que yo abandonara definitivamente la carrera
médica, quiso pedirme un favor. Hacía mucho que no iba a la capital de la
Intendencia, Quibdó, y quería aprovechar mi visita para encomendarme por
algunos días la dirección del hospital, pues tenía diligencias urgentes que
realizar allí.
Jamás pude haber imaginado que en mi ruta de vagabundo iba a
ser honrado con aquel título honorífico. Aunque la medicina no me atraía, por aquel
hombre yo hubiera hecho lo que necesitara y algo más. Estuve, pues, frente a 58
enfermos durante unos días. No pude dormir con la preocupación de tener bajo mi
responsabilidad la vida de tantos desgraciados. Días y noches, vigilaba atento
sus pulsos, sus dolores, sus quejas. Para ellos debí ser un ángel, pero me
sentía el más diabólico de los tormentos. Dos días después, al regresar mi
amigo, pude ofrecerle con orgullo el producto del primer parto que había
realizado sin ayuda alguna.
—Este pícaro, doctor, se dio la satisfacción de darme el
susto más grande de mi vida —le dije, entregándole al recién nacido.
—Llevará su nombre. Se lo prometo.
Al dejar a aquel apóstol quedé vivamente impresionado. Desde
entonces he llevado el firme propósito de recoger sus experiencias, las mismas
de todos los médicos rurales que a diario, lejos de los cómodos laboratorios y de
las envidias profesionales, hacen de la medicina más que una ciencia, un martirologio
que sólo puede recompensar el agradecimiento desmedido de los infelices
campesinos que se han visto rescatados de la muerte por una incisión audaz y
oportuna.
 |
Foto: MZO Abridor de caminos.
https://manuelzapataolivella.co/galeria-mzo/ |
De Istmina a Quibdó hice un viaje azaroso en champán. Jamás
había estado en una región donde lloviera tanto. Día y noche se dejaba caer la
lluvia abundante. No existían techos ni pulgada de tierra inmune a la humedad.
Fácilmente se explicaba la abundancia de la malaria. Bajo un torrencial
aguacero llegué a la capital, de noche, cruzando sus calles como ríos desbordados.
Al amanecer, pude acercarme, en un momento de intermitencia, al Atrato
rumoroso, lento y profundo. Era fácil explicarse que hubiera servido de
inspiración a más de media docena de poetas. Las calles y las avenidas de su
caudal convidaban al camino como en un río helado.
Varios días estuve en Quibdó, errabundo y despreocupado,
gracias a unos pesos que habíame obsequiado el colega cirujano. Los mismos panoramas hermosos, la misma afluencia de gente
de color, las mismas enfermedades y la misma miseria herían mis pupilas
asombradas. Tierra que espera la aurora de tiempos mejores, de hombres y
máquinas que sepan transformar en riquezas para todos sus inmensos yacimientos
de plata, oro y platino. Tuve oportunidad de asistir a bailes de negros, de ver
pescar cocodrilos y babillas, de cazar zainos, y otros deportes que allí tienen
el valor de la lucha por la vida. Aislada por completo de la civilización,
Quibdó pasa hambres sin cuento. De vez en cuando, al ritmo preconcebido de
fletadores, llegan las lanchas y canoas cargadas de víveres, queso y carne, que
se venden a precio de guerra.
Los bajos del río Atrato son anegadizos, sembrados de
ciénagas y pantanos. Este inconveniente geográfico impidió que tratara de
seguir de a pie hacia Cartagena, lugar de residencia de mi familia. Derruido
por el cansancio, rotas las ropas y sin programas en la vida, temía volver a
casa, en donde me esperaban cargado de títulos y honores. Seguro de que mi
pasión de vagabundo saltaría todos los obstáculos familiares, tomé un vaporcito
sobre las quietas aguas del Atrato y embriagado por el paisaje olvidé mis temores
de hijo desobediente.
Las márgenes, invioladas aún, se cubrían de una espesa
vegetación. La corriente mansa, hasta el punto de haber lugares en donde las
hojas caídas parecían no andar, se me antojaba un río que de repente se hubiera
quedado sin vida. Escondidos tras la arboleda, al igual que una virgen ruborosa,
se ocultaban los puebluchos; sus moradores, al oír los silbidos del barco,
corrían alborozados a la orilla para saludarnos con las banderolas blancas de
sus dentaduras. Después de varios días de camino, comenzó a insinuarse la
proximidad del mar. Desde muy lejos venía la brisa fresca que se confundía con
el vaho de la vegetación. Todo el mundo estuvo atento al llegar a la
desembocadura: el río, sin aspavientos ni cobardía, se entregaba sumiso, con su
voluminoso caudal, al mar Caribe. Lo pintoresco había quedado atrás, porque el
mar, en su ámbito de gigante, apenas mostraba sus curvadas espaldas durante las
largas horas de viaje. Algunos pasajeros no pudieron resistir el bamboleo de la nave y presas del mareo
permanecieron en sus camarotes; yo, como viajaba de tercera, no tenía aquel
refugio; pero algo más confortable avivaba mi espíritu: cuentos de marineros,
espirales en torno al mar como el corazón de un caracol.
Una noche entramos a Cartagena. La ciudad dormía
displicente, con esa evocación de epopeyas grandiosas de las cuales le queda el
recuerdo en sus murallas. Una honda inquietud me atormentaba. Allí detrás de
los muros, el hogar paterno me esperaba para que rindiera cuentas por mi
vagabundaje.