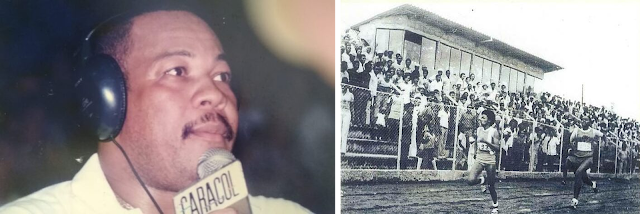Afrofuturismos Diaspóricos:
Imaginar otros mundos
como
práctica política
(Primera Parte)
Luisa Uribe*
 |
| The Book of Drexciya-Capítulo 1: El origen de la historia. Novela Gráfica (Berlín, 2019). Idea original y pinturas de Abu Qadim Haqq. "Drexciya puede ser considerado una de las imágenes más poderosas del afrofuturismo". https://www.roots-routes.org/ |
Las aguas en que se mueven las comunidades afrodescendientes de América Latina aprenden a nadar en la normativa estatal para ser reconocidas efectivamente en los cambios constitucionales recientes mientras imaginan otras prácticas políticas, otras temporalidades y otros escenarios de resistencia, reparación y creación de activismos autónomos, antirracistas y descoloniales que imaginen constantemente otros escenarios de existencia y resistencia políticas.
¿Se puede hablar de un movimiento afro en América Latina, un afrolatino? ¿Cómo caracterizar a un sujeto con una historia diversa, obstáculos propios y, al mismo tiempo, un relato común que lo represente? ¿Qué se puede afirmar, en términos generales, sobre la diversidad de expresiones y luchas antirracistas que existen en la región? ¿Cómo las contranarrativas de los movimientos afro en América Latina, en diálogo con el pensamiento diaspórico global, se convierten en herramientas de resistencia? ¿Cómo imaginar escenarios donde lo afro no esté marcado por la exclusión, sino por la agencia, la representación y la autonomía?
A simple vista, la tarea parece imposible y arriesgada. Una vía podría centrarse en las luchas institucionales que, al amparo de la diversidad cultural, han impulsado activistas afro en distintos países. Sin embargo, este enfoque dejaría por fuera muchas experiencias autónomas, menos mediadas por el Estado, que también configuran el mapa de las resistencias negras y afrodescendientes. Otra opción sería enfocarse en los procesos constitucionales claves para el reconocimiento formal de derechos. Tampoco bastaría si se ignoran las expresiones artísticas que, desde otras ontologías, han imaginado proyectos de mundo alternativos.
Este ensayo, entonces, se propone como un ejercicio de imaginación política: una búsqueda por reconocer y articular las contranarrativas que han sostenido las luchas antirracistas en América Latina en las últimas décadas. Partiré del mito de una nación afrofuturista que resiste bajo el agua para evidenciar las tensiones y articulaciones que la gran diversidad de expresiones de movilización social afrodescendiente ha tenido con los Estados nacionales en América Latina.
A partir de una mirada cíclica, se exploran las apuestas políticas e imaginarios que distintos grupos y comunidades afrodescendientes han formulado dentro y fuera de los marcos normativos y de los Estados nacionales. Son luchas que dialogan con el pasado colonial, lo denuncian y desafían, y que continúan enfrentando sus efectos cotidianos en la vida de miles de personas afrodescendientes en la región.
LA METÁFORA DE DREXCIYA
El mito de Drexciya tiene lugar en las profundidades del océano, un territorio vasto y enigmático que sigue siendo, en gran parte, inexplorado por la humanidad. Este universo submarino está envuelto en un halo de misterio que intriga más de lo que revela, empujando a quien se acerque a sumergirse en sus abismos para intentar descifrarlo. A través de su música, el dúo construye un imaginario vibrante y complejo, en el que cada pista ofrece una nueva pieza de un rompecabezas sonoro. Drexciya no se explica, se revela fragmentariamente, a través de títulos sugerentes y texturas sonoras que invitan a imaginar más de lo que se muestra.
Con cada nueva escucha, se despliega la belleza y diversidad de este mundo sumergido. Las ciudades están rodeadas de cascadas fluorescentes que iluminan centros urbanos encapsulados en burbujas (El Arca, 2022). Carreteras submarinas permiten desplazamientos a gran velocidad entre paisajes fantásticos como las colinas rojas de Lardossa, las dunas Andreanas, la isla electrificada de positrones o la temida bahía del peligro. En este ecosistema, los drexciyanos conviven con una biodiversidad fascinante: mantarrayas, serpientes de mar, peces voladores, ballenas verdes, planktons organizados y esporas bioluminiscentes que proliferan en las profundidades de la hidrópolis. También interactúan con otros seres conscientes, como los hombres-pescado de Darthouven, los mutantes gill-men y los vampiros marinos (El Arca, 2022).
Pero el océano no es solo un refugio, también es un entorno hostil. Terremotos submarinos, despresurización de hábitats, naufragios provocados por disturbios acuáticos y cataclismos imprevisibles amenazan constantemente la estabilidad del mundo drexciyano. Frente a estos desafíos, su sociedad ha desarrollado tecnologías avanzadas y estructuras defensivas: armamento de ondas anti-vapor, rayos oxyplásmicos giratorios, cubos hidrodinámicos, sistemas de propulsión cuántica y artes marciales como el acua-jiu-jitsu.
Aunque algunas canciones pueden tener un pulso techno reconocible y bailable, muchas otras se alejan deliberadamente de cualquier formato convencional. Están plagadas de ruidos indescifrables, retroalimentaciones abrasivas y texturas metálicas que evocan formas de vida alienígenas (El Arca, 2022). En su conjunto, la obra de Drexciya no solo plantea un universo paralelo, sino que encarna una crítica política y una reivindicación imaginativa: es el mundo de aquellos que fueron rechazados, invisibilizados y arrojados por la borda. Un mundo de resistencia subacuática.
 |
| Toma de video de la Exposición individual de la artista afrocolombiana Astrid González Drexciya: Un palenque al fondo del Atlántico (2024). Galería La Balsa. Medellín, Colombia. https://astridgonzalezartista.weebly.com/ |
LA FUERZA AFRO
En las últimas décadas, los movimientos afrodescendientes en América Latina han cobrado fuerza, impulsados por la reivindicación de la identidad y el derecho a la diferencia como pilares fundamentales de su acción política. Sin embargo, a pesar de ciertos avances en el reconocimiento formal de la ciudadanía, las comunidades afro siguen enfrentando racismo estructural, exclusión y marginalidad. Parte de esta persistente desigualdad se explica por la falta de infraestructura organizativa y recursos que les permitan una participación política sostenida y con impacto real.
Buffa y Becerra (2012) rastrean una serie de hitos clave para entender la movilización social a nivel regional en el contexto de las poblaciones afrodescendientes:
A partir de la década de 1990, se gestaron transformaciones clave en la relación entre la sociedad civil y el Estado, que impactaron significativamente las luchas de los movimientos afrodescendientes en la región. Uno de los primeros hitos fue el Encuentro Mundial de Mujeres en Pekín (1992), que abrió espacio para debates sobre la intersección entre género, raza y derechos (Buffa & Becerra; p. 343). Ese mismo año se fundó la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afro-Caribeñas, lo que fortaleció la articulación de agendas propias dentro del movimiento afro.
Numerosos movimientos afrodescendientes e indígenas también jugaron un papel central al cuestionar la celebración de los 500 años del llamado «descubrimiento» de América, al rechazar el legado «civilizatorio» de los colonizadores y al proponer otras lecturas de la historia y la identidad.
En 1995 se celebró en Belice un encuentro clave de la ONECA (Organización Negra Centroamericana), que reunió a 52 organizaciones de once países. Su objetivo fue consolidar una red de comunidades afrocentrocaribeñas y afrocentroamericanas para promover el desarrollo integral desde una perspectiva de derechos humanos.
Cinco años más tarde, en el 2000, se creó la Alianza Estratégica de Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, integrada por 29 organizaciones de 14 países. Esta alianza surgió con el fin de preparar la participación afrodescendiente en la Conferencia Mundial contra el Racismo organizada por las Naciones Unidas en Durban en 2001. Esta conferencia funcionó como un elemento cohesionador de los colectivos afros de América Latina y el Caribe, y fue también un espacio pedagógico y organizativo clave para la consolidación de redes que comenzaron a tener una influencia significativa en el campo de los movimientos sociales regionales.
Colombia y Brasil se consolidaron como casos emblemáticos en cuanto a avances normativos (Buffa & Becerra; p. 344). En Colombia, la Constitución de 1991 reconoció al país como pluriétnico y multicultural. Luego, la Ley 70 de 1993 proporcionó un marco legal para reparar parcialmente los agravios históricos contra el pueblo afrodescendiente. En 1995, el Decreto 1745 permitió la titulación colectiva de tierras en la cuenca del Pacífico, con lo que benefició a más de 53.000 familias afrodescendientes con la adjudicación de más de 4.6 millones de hectáreas. En Brasil, la Enmienda Constitucional de 1988 proscribió los actos racistas, y la Ley 8081 de 1990 tipificó como crimen cualquier acto discriminatorio por raza, color, religión, etnia o nacionalidad, especialmente en medios de comunicación. También se promulgó legislación para reconocer derechos de propiedad a comunidades rurales tradicionales de los quilombos, descendientes de esclavos fugitivos, lo que les permitió acceder a títulos de propiedad sobre sus tierras ancestrales.
En 2005 se fundó el Parlamento Negro de las Américas, concebido como un espacio genuino para debatir políticas públicas estatales y visibilizar estadísticamente a la población afrodescendiente. Actuó también como catalizador de iniciativas de los movimientos sociales afrolatinoamericanos. El Año Internacional de los Afrodescendientes, declarado por la ONU en 2011, marcó un momento importante de visibilidad y reivindicación en la escena internacional.
El proceso de regionalización iniciado en América Latina durante la década de 1990 impulsó la articulación de organizaciones de la sociedad civil en redes transnacionales. Este contexto favoreció el surgimiento de una diplomacia ciudadana que permitió coordinar estrategias compartidas para la reivindicación y reparación de derechos históricamente vulnerados, especialmente en el caso de los pueblos afrodescendientes.
La adopción de reformas normativas y la creación de organismos estatales responsables de su implementación no fueron únicamente resultado de la presión internacional o de la institucionalización de espacios regionales. Estas transformaciones también estuvieron profundamente determinadas por la capacidad de organización y la presencia activa de los movimientos sociales locales. A través de acciones afirmativas, estos movimientos no solo lograron visibilizar al colectivo afrodescendiente, sino que también contribuyeron a la construcción de una conciencia histórica compartida como grupo social sometido a procesos prolongados de exclusión y opresión.
Cabe mencionar que el auge de estas movilizaciones ha estado influenciado por luchas internacionales como el movimiento por los derechos civiles y el Black Power en Estados Unidos, los procesos de descolonización en África y la resistencia al apartheid. En el contexto latinoamericano, el modelo de politización indígena ha servido de referente clave, y ha articulado demandas por reconocimiento cultural con exigencias de derechos territoriales, sociales y colectivos. Países como Brasil, Colombia, Ecuador y Honduras han sido epicentros de estas dinámicas, aunque su eco se extiende por toda la región (Agudelo, 2010), (Buffa & Becerra, 2012).
Según Agudelo (2010), uno de los desafíos centrales ha sido conciliar los derechos individuales con los derechos colectivos dentro de los marcos del multiculturalismo estatal (p. 112). En este escenario, la identidad negra ha emergido como un eje discursivo potente y complejo, entendida como un proceso social en constante construcción, que articula elementos tradicionales y contemporáneos, influenciado por los estudios poscoloniales y culturales. Esta dinámica ha dado lugar a identidades híbridas e interculturales que operan simultáneamente en lo local y en lo transnacional.
A pesar de los avances normativos y de visibilidad pública, la plena ciudadanía de los pueblos afrodescendientes sigue siendo un horizonte por conquistar. La consolidación de estos movimientos requiere superar barreras estructurales, construir espacios sostenibles de participación y garantizar un reconocimiento efectivo –no solo simbólico– de sus derechos.
La próxima semana, Segunda Parte --- AFROFUTURISMO: NARRAR EL FUTURO PARA HABITAR EL PRESENTE / DES-MEDIOS MASIVOS Y DIGITALES / LA LUCHA ESTÉTICA.
*Luisa Uribe es antropóloga y socióloga. Tesista de Maestría
en Estudios Culturales (PUJ). Coordinadora de Proyectos en el Centro Regional de
Comunicaciones de la Friedrich Ebert Stiftung en América Latina y encargada de
las comunicaciones de la FES en Colombia. luisaftz@gmail.com
El artículo completo acaba de ser publicado en el libro: LOS YO NARRATIVOS. Relatos de poder en LATAM-CARIBE. Omar Rincón, Daiana Bruzzone y Luisa Uribe (EDITORES), CLACSO-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Friedrich Ebert Stiftung, FES Comunicación. ISBN: 978-958-8677-95-8. Bogotá, Junio de 2025. © 2025 Friedrich–Ebert–Stiftung FES (Fundación Friedrich Ebert). 289 pp. Pág. 261-274.
Para su publicación en El Guarengue-Relatos del Chocó profundo, el artículo ha sido divido en dos partes, por cuestiones de edición del blog. Con la segunda parte se publicará la bibliografía referenciada por la autora.